|
Juan José |
|
Si un buen manzanilla debe criarse durante al menos cuarenta años en su barrica para poder llegar a consumirse, España parece querer aplicar ese mismo modus operandi para degustar sus mejores óperas. Y aunque no haya permanecido tanto tiempo en la cuba como el Merlin de Albéniz, el Juan José de Sorozábal, que se terminó hacia 1968, tiene en la de hoy su primera interpretación en Madrid (tan sólo dos días después del estreno absoluto en el Donosti natal del compositor). Todavía ahora, veinte años después de su muerte, es comentada la retirada de la obra en plenos ensayos en el Teatro de la Zarzuela en 1979, con un reparto del que formaron parte, entre otros, Tomás Álvarez, Ángeles Chamorro y Enrique del Portal. Sorozábal sostuvo hasta el final que Juan José era la perla de su producción; ahora Madrid ha tenido la oportunidad de juzgarlo por sí mismo.
A la par que un hito en la historia del teatro español, la tragedia de Joaquín Dicenta Juan José (1895) se convierte en un equivalente dramático a la galería de vicios sociales expuesta por Pérez Galdós en sus Episodios nacionales. Su argumento de celos, violencia y asesinato es propulsado por el combustible del paro, el hambre y la pobreza oprimente que envuelve a las clases más desfavorecidas de Madrid. El humilde albañil Juan José pierde su dignidad, su trabajo y finalmente a su mujer Rosa por acción de Paco, su capataz. Aunque quede privado de libertad tras verse obligado a robar por la presión que sobre él ejerce Rosa, se escapará de la cárcel para matar a ésta y a Paco sin que al caer el telón se preocupe por abandonar la escena del crimen. La obra, que quedó olvidada desde el término de la guerra civil por motivos que no es difícil de entender, proporciona, por su ágil acción y su gran intensidad emocional, unas posibilidades para su adaptación operística que Sorozábal sabrá aprovechar en los tres actos reciamente dibujados de su drama lírico popular.
 Aunque el modo de emplear el
lenguaje hablado, constantemente entrecortado, nos recuerda a su ópera
más antigua, Adiós a la bohemia, el tratamiento
armónico nos rememora las disonancias de sus zarzuelas de posguerra,
como La eterna canción. La escritura no es de mucho aliento y
se muestra rápida y libre, con momentos de expansión
lírica que son ahogados casi antes de que afloren. Nada es superfluo.
Nada está inflado. Es música ligada al instante, vagamente unida
por una serie de leitmotifs que expresan situaciones o
representan a personajes individuales, y que están dotados de un perfil
instrumental, melódico o rítmico característico. Por
ejemplo, la celestinesca Isidra, tenaz en su insistencia a Rosa para que muerda
el anzuelo, es asociada con un ritmo conductor de carácter marcial de la
cuerda percutida en casi cada una de sus salidas a escena. Únicamente el
desdichado héroe aparece definido con mayor vaguedad. Aunque nunca
llegue al sentimentalismo sus principales intervenciones pueden parecer a
primera vista algo más convencionales y peor enfocadas que la mayor
parte de la partitura.
Aunque el modo de emplear el
lenguaje hablado, constantemente entrecortado, nos recuerda a su ópera
más antigua, Adiós a la bohemia, el tratamiento
armónico nos rememora las disonancias de sus zarzuelas de posguerra,
como La eterna canción. La escritura no es de mucho aliento y
se muestra rápida y libre, con momentos de expansión
lírica que son ahogados casi antes de que afloren. Nada es superfluo.
Nada está inflado. Es música ligada al instante, vagamente unida
por una serie de leitmotifs que expresan situaciones o
representan a personajes individuales, y que están dotados de un perfil
instrumental, melódico o rítmico característico. Por
ejemplo, la celestinesca Isidra, tenaz en su insistencia a Rosa para que muerda
el anzuelo, es asociada con un ritmo conductor de carácter marcial de la
cuerda percutida en casi cada una de sus salidas a escena. Únicamente el
desdichado héroe aparece definido con mayor vaguedad. Aunque nunca
llegue al sentimentalismo sus principales intervenciones pueden parecer a
primera vista algo más convencionales y peor enfocadas que la mayor
parte de la partitura.
Conociendo la obra de Sorozábal resulta lógico que no escaseen los momentos de riesgo: los episodios de imperiosa vulgaridad hacen un sorprendente contrapunto al predominante lenguaje popular pucciniano. Se trata de una partitura con carácter, para nada fácil de predecir. ¡Qué poco previsible resulta para los primerizos el generoso ardor tenoril de Paco! –que, a diferencia del original de Dicenta es redimido, como todo jefe que se precie, de su condena a muerte–. Los malos nunca creen que lo son y Sorozábal muestra aquí la pericia del hombre de teatro experimentado para confiar en el sentido común de su público en lugar de ponerse a pensar por él. La atmósfera ligera y cercana de la prisión en el acto III puede parecer anti-intuitiva pero proporciona el contraste necesario para que el drama progrese y resulte expresiva la penumbra. Hay infinidad de cuidadas intervenciones de la orquesta, entre las que sobresale el toque distante y calmo de una corneta anunciándonos el amargo amanecer que vendrá a suceder a la catástrofe final.

Resulta tentador hablar de un verismo español pero, dado el planteamiento formal y los espartanos medios empleados, el efecto final resulta, a mi juicio, más cercano al expresionismo alemán de mediados de siglo; antes que de una Bohème se trata de un Wozzeck madrileño, aunque a la larga el método es en gran medida el propio del compositor. El acto central, desarrollado en el cuartucho de Rosa y Juan José, tiene enorme carga emocional quedando dominado por una cantilena contrapuntística de la cuerda de dignidad casi sibeliana, una suerte de rondó martirizador que nos evoca el hambre de sus ocupantes. La escena inicial entre Rosa, su dulce amiga Toñuela y la dura de roer Isidra es uno de los momentos más conmovedores de toda la producción de Sorozábal, y pone el énfasis en el sufrimiento noble, algo totalmente novedoso en su obra lírica. El dúo que le sigue entre Rosa y el desdichado Juan José es piedra angular de la ópera y auténtico corazón del drama, con un espíritu de derramamiento de sangre espiritual anticipador del crimen del acto final.
Como sucede con Adiós a la bohemia ésta es una ópera que sólo se puede apreciar en su justa medida tras una escucha atenta y en detalle. El texto está dispuesto con enorme naturalidad y resulta imprescindible saber con precisión qué se dice mientras se canta, algo que no siempre resultó posible en el Auditorio Nacional donde a los cantantes en ocasiones se los comió el sonido exuberante de la Orquesta Sinfónica de Musikene, cuyos miembros, a pesar de su juventud, brillaron por su virtuosismo. Destacamos el impresionante trabajo de los instrumentistas de cuerda, sin perjuicio de las aportaciones solistas de la madera y el metal. José Luis Estellés ha obtenido de su joven equipo una de las mejores orquestas de foso que he escuchado jamás en España, y su contribución al éxito de la noche fue esencial.
 Ha tenido también
Juan José mucha suerte con el reparto vocal. Ana
María Sánchez lució esplendorosa las virtudes que
la adornan al encarnar el rol de Rosa, mostrando en la exquisita sutileza de
sus agudos y en sus penetrantes bajos de metálico colorido cuán
maravillosa cantante, en la plenitud de sus facultades, es. Tampoco
desatendió la caracterización psicológica de su personaje:
los virajes desde la desesperación inicial a la hueca
sofisticación final nos provocaron escalofríos. Sánchez
contó con el excelente apoyo en el magnífico acto central de la
más ligera Toñuela de Olatz
Saitúa y de una segura Maite Arruabarrena que
dibujó con precisión la compulsiva practicidad de Isidra. A pesar
de la buena voz de Manuel Lanza, en todo momento delicada y
tersa, pudimos comprobar una cierta tendencia a emitir notas calantes en los
momentos de mayor compromiso vocal. José Luis Sola
obtuvo unos resultados intachables con esa golosina canora que es la parte de
Paco; su nombre es de los que habrá que tener en cuenta en un futuro. El
joven bajo Simón Orfila dio igualmente una excelente
impresión en el rol de Cano (el mentor de nuestro héroe en la
prisión) con una firmeza de tono y una extremada precisión en la
dicción. Contar con Emilio Sánchez en sus dos
pequeñas partes fue un auténtico lujo; tan sólo
Celestino Varela quedó por debajo de lo esperado al
afrontar el papel de Andrés (un Horacio para ese Hamlet que es Juan
José). Las proyecciones de un montaje multimedia que combinaba
imágenes de los barrios bajos del Madrid finisecular con primeros planos
del manuscrito de la ópera y del propio Sorozábal durante su
composición no lograron aportar nada. La partitura resulta
suficientemente elocuente para no necesitar de ese cansino soporte visual.
Ha tenido también
Juan José mucha suerte con el reparto vocal. Ana
María Sánchez lució esplendorosa las virtudes que
la adornan al encarnar el rol de Rosa, mostrando en la exquisita sutileza de
sus agudos y en sus penetrantes bajos de metálico colorido cuán
maravillosa cantante, en la plenitud de sus facultades, es. Tampoco
desatendió la caracterización psicológica de su personaje:
los virajes desde la desesperación inicial a la hueca
sofisticación final nos provocaron escalofríos. Sánchez
contó con el excelente apoyo en el magnífico acto central de la
más ligera Toñuela de Olatz
Saitúa y de una segura Maite Arruabarrena que
dibujó con precisión la compulsiva practicidad de Isidra. A pesar
de la buena voz de Manuel Lanza, en todo momento delicada y
tersa, pudimos comprobar una cierta tendencia a emitir notas calantes en los
momentos de mayor compromiso vocal. José Luis Sola
obtuvo unos resultados intachables con esa golosina canora que es la parte de
Paco; su nombre es de los que habrá que tener en cuenta en un futuro. El
joven bajo Simón Orfila dio igualmente una excelente
impresión en el rol de Cano (el mentor de nuestro héroe en la
prisión) con una firmeza de tono y una extremada precisión en la
dicción. Contar con Emilio Sánchez en sus dos
pequeñas partes fue un auténtico lujo; tan sólo
Celestino Varela quedó por debajo de lo esperado al
afrontar el papel de Andrés (un Horacio para ese Hamlet que es Juan
José). Las proyecciones de un montaje multimedia que combinaba
imágenes de los barrios bajos del Madrid finisecular con primeros planos
del manuscrito de la ópera y del propio Sorozábal durante su
composición no lograron aportar nada. La partitura resulta
suficientemente elocuente para no necesitar de ese cansino soporte visual.
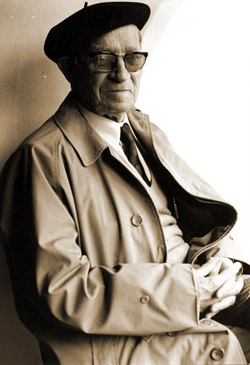 Aunque Juan
José fuera el benjamín de la creación sorozabaliana,
la poca fortuna que rodeó a esta obra ocasionó no pocos
quebraderos de cabeza a su autor durante los últimos años de su
vida. Como desagravio a los mismos hay que entender el gesto de Estellés
que desde el podio de dirección elevó generosamente la partitura
ante el público mientras la pantalla gigante mostraba un retrato del
compositor. Nos sentimos muy privilegiados por haber podido vivir en directo
ese momento tan conmovedor. La obra magna de Pablo Sorozábal por fin se
ha podido escuchar en Madrid y lo ha hecho, además, en excelentes
condiciones. Pero que no quede ni una sombra de duda, la recepción que
el público ha dado a esta ópera no ha sido un simple ejemplo de
succès sentimental sino un reconocimiento sincero ante
el descubrimiento de un tesoro valiosísimo (una ópera
española en tres actos con viabilidad dramática dotada
además de enorme personalidad). Ante la fuerza de su
interpretación creemos que no tendrán que transcurrir otros
cuarenta años para que esta pieza suba, como es justicia, al escenario
del Teatro de la Zarzuela.
Aunque Juan
José fuera el benjamín de la creación sorozabaliana,
la poca fortuna que rodeó a esta obra ocasionó no pocos
quebraderos de cabeza a su autor durante los últimos años de su
vida. Como desagravio a los mismos hay que entender el gesto de Estellés
que desde el podio de dirección elevó generosamente la partitura
ante el público mientras la pantalla gigante mostraba un retrato del
compositor. Nos sentimos muy privilegiados por haber podido vivir en directo
ese momento tan conmovedor. La obra magna de Pablo Sorozábal por fin se
ha podido escuchar en Madrid y lo ha hecho, además, en excelentes
condiciones. Pero que no quede ni una sombra de duda, la recepción que
el público ha dado a esta ópera no ha sido un simple ejemplo de
succès sentimental sino un reconocimiento sincero ante
el descubrimiento de un tesoro valiosísimo (una ópera
española en tres actos con viabilidad dramática dotada
además de enorme personalidad). Ante la fuerza de su
interpretación creemos que no tendrán que transcurrir otros
cuarenta años para que esta pieza suba, como es justicia, al escenario
del Teatro de la Zarzuela.
© Christopher Webber 2009
Traducción española © Ignacio Jassa Haro
2009
Juan José (Pablo
Sorozábal. Texto del compositor, a partir del drama homónimo de
Joaquín Dicenta)
Reparto: Manuel Lanza - Juan José; Ana
María Sánchez - Rosa; Maite Arruabarrena - Isidra; Olatz
Saitúa - Toñuela; Celestino Varela - Andrés; José
Luis Sola - Paco; Simón Orfila - Cano; Alberto Núñez -
Perico, Bebedor; Emilio Sánchez - Tabernero, Presidario; Mario
Cerdá, Íñigo Vilas, Elena Barbé, Consuelo
Garrés, Miren Urbieta - Amigos y amigas; Constantino Romero -
narrador.
Itziar Barredo - maestro repetidor; Ignacio García -
dramatización (con Fernando Carmona); Carlos Fernández Aransay -
asesor musical.
Orquesta Sinfónica de Musikene, José Luis
Estellés (dir. mus.)
![]() In English
In English![]() Pablo
Sorozábal (biography)
Pablo
Sorozábal (biography)![]() zarzuela homepage
zarzuela homepage
2/III/09
